Semáforo; Corazón
Textos por Édgar Adrián Mora /intervención: Enrique Urbina
Semáforo
AL PRINCIPIO PENSÓ que era una tontería, pero las noches de insomnio le convencieron. En la parte norte de la ciudad alguien conocía a alguien. Lo de siempre. Dirigió el auto hasta una avenida que tenía un semáforo en mitad de su trayecto. No había una esquina, un cruce, una salida. Sólo estaba ahí, en medio de la recta de concreto. Detenía a los autos sin motivo aparente. Y después los dejaba ir. Era una cuestión rara. Como si a alguien se le hubiera ocurrido que era importante que los ciudadanos tomaran un respiro antes de continuar con su vida. Le dijeron que esperara ahí. En medio de la nada. No había casas, calles, nada. Pero esperó.
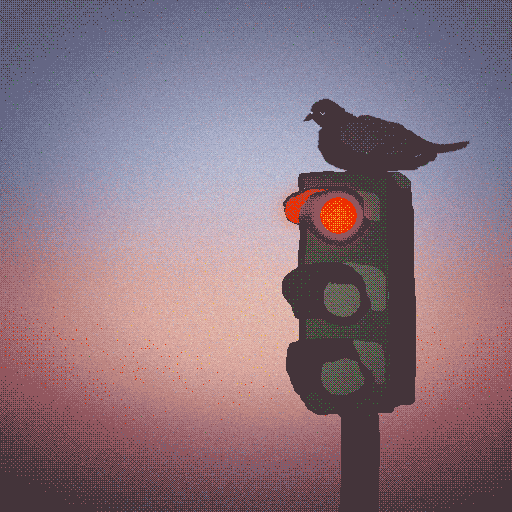 Comenzó a pensar que todo era ridículo, que lo que le habían contado no podía ser cierto. Sueños en cápsulas. Potentes somníferos que no sólo inducían a dormir, sino que garantizaban una experiencia inconsciente gratificante y, sobre todo, elegida. Estaba a punto de poner en marcha el vehículo cuando alguien tocó a su ventanilla. La bajó.
Comenzó a pensar que todo era ridículo, que lo que le habían contado no podía ser cierto. Sueños en cápsulas. Potentes somníferos que no sólo inducían a dormir, sino que garantizaban una experiencia inconsciente gratificante y, sobre todo, elegida. Estaba a punto de poner en marcha el vehículo cuando alguien tocó a su ventanilla. La bajó.
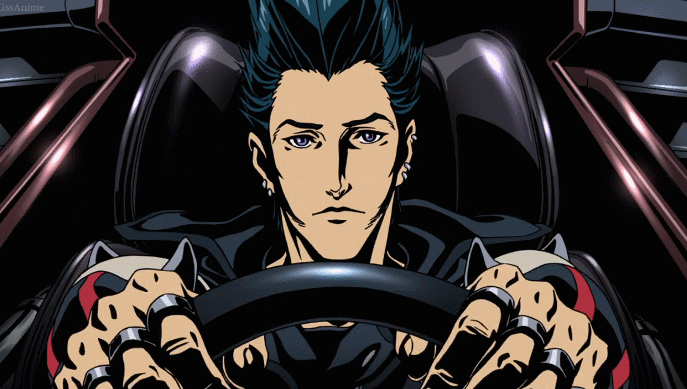
—¿Eres el buscador de sueños?
Asintió. Miró al dealer. Gabardina que le llegaba casi hasta los pies. Si se hacía un esfuerzo mínimo de imaginación, parecía que flotaba sobre el pavimento.
—¿Qué es lo que buscas, insomne? Tenemos de todo. Las rojas son sueños sexuales, puedes escoger el tipo que quieras: rubia, morena, con tres tetas, delgada, gorda. ¿Quizá un chico? ¿Un hombre musculoso? ¿Un androide? ¿Un hermafrodita? ¿Un colonizador? Las azules son de viajes: puedes ir a los antiguos lagos, navegar en solitario por el mar, explorar el espacio. Las amarillas son experiencias de riesgo: participar en un asalto, formar parte de un comando de la resistencia o de la invasión, ser piloto de pruebas o paracaidista de precisión. ¿Qué te gustaría? Vamos, escoge.
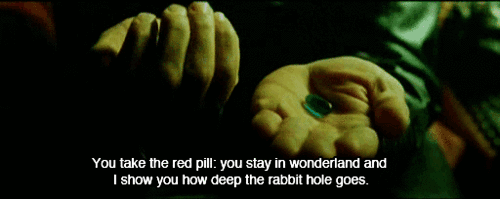 Él mira el conjunto de píldoras que el hombre le ofrece. La incredulidad parece apropiarse nuevamente de su conciencia, pero decide confiar. Seguramente algo bueno traerá todo esto. Mira entonces una píldora bicolor. Rayas negras horizontales sobre el fondo blanco de la pastilla. Lo señala.
Él mira el conjunto de píldoras que el hombre le ofrece. La incredulidad parece apropiarse nuevamente de su conciencia, pero decide confiar. Seguramente algo bueno traerá todo esto. Mira entonces una píldora bicolor. Rayas negras horizontales sobre el fondo blanco de la pastilla. Lo señala.
—Jo, jo. ¡Vaya! Eres de los experimentadores. Este es un bucle. Crea una experiencia que remite a los deseos y miedos del usuario. Siempre es distinto. A diferencia de los demás sueños, este no está programado. Se construye sobre la marcha. El usuario lo construye. Las posibilidades son infinitas. No te lo recomendaría si no tienes experiencia con esto. Requieres de cierta habilidad para configurar lo que contiene la mente y los sueños. Además es más costosa que las demás. ¿Por qué no empezamos con algo simple? ¿Qué tal un viaje con una asiática ninfómana? Una roja y una azul al mismo tiempo. Cómprame una y te regalo la otra. ¿De verdad quieres el bucle? Está bien, no podrás decir que no te advertí.
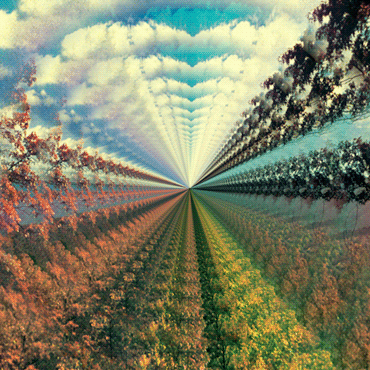 El hombre llega a su casa. Al menos recuerda llegar a su casa, lavarse los dientes, ponerse el pijama y, con cierto recelo, ingerir la píldora. Eso quiere creer que hizo. Ahora se encuentra en una calle oscura, frente a un semáforo que cambia su luz para que avance y lo dirige a otro semáforo que lo detiene. La calle es interminable. Siente que ha pasado mucho tiempo y muchas veces por el mismo sitio. Sigue manejando. Espera en el siguiente semáforo que el dealer aparezca, pero no hay nadie. No hace caso a la luz que le indica avanzar. Algo tiene que ocurrir si no sigue las reglas, cualquier cosa. Pero el semáforo completa la serie y no pasa cosa relevante. Sólo él, su vehículo y la calle interminable, recta y solitaria. Decide continuar hasta que, en algún momento, despierte. Sin embargo, pasa mucho tiempo, muchas vueltas, el mismo semáforo. Quiere despertar. Pero no puede. Entonces, cuando su paciencia llega al límite, lo ve en el siguiente semáforo. Le quiere preguntar qué hacer para despertar, pero el dealer no lo reconoce, antes de que el hombre pueda decir cualquier cosa, aquél le pregunta:
El hombre llega a su casa. Al menos recuerda llegar a su casa, lavarse los dientes, ponerse el pijama y, con cierto recelo, ingerir la píldora. Eso quiere creer que hizo. Ahora se encuentra en una calle oscura, frente a un semáforo que cambia su luz para que avance y lo dirige a otro semáforo que lo detiene. La calle es interminable. Siente que ha pasado mucho tiempo y muchas veces por el mismo sitio. Sigue manejando. Espera en el siguiente semáforo que el dealer aparezca, pero no hay nadie. No hace caso a la luz que le indica avanzar. Algo tiene que ocurrir si no sigue las reglas, cualquier cosa. Pero el semáforo completa la serie y no pasa cosa relevante. Sólo él, su vehículo y la calle interminable, recta y solitaria. Decide continuar hasta que, en algún momento, despierte. Sin embargo, pasa mucho tiempo, muchas vueltas, el mismo semáforo. Quiere despertar. Pero no puede. Entonces, cuando su paciencia llega al límite, lo ve en el siguiente semáforo. Le quiere preguntar qué hacer para despertar, pero el dealer no lo reconoce, antes de que el hombre pueda decir cualquier cosa, aquél le pregunta:
—¿Eres el buscador de sueños?
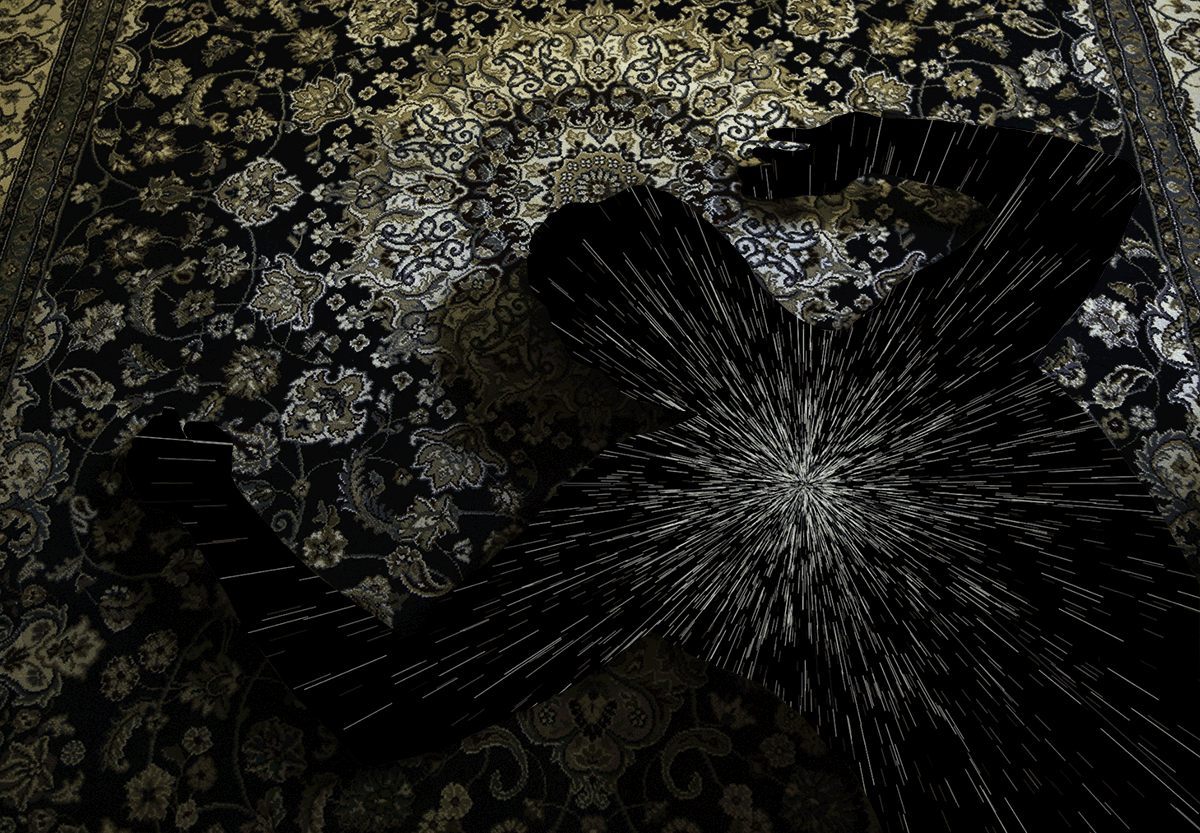
Él asiente mientras fija la vista en la calle oscura e interminable. El rojo del semáforo no cambia.

Corazón
Los corazones metálicos habían escaseado desde el final de la guerra de invasión. Al principio, los reparadores se las arreglaron con los restos de los corazones desechados o con las refacciones que los muertos recientes les podían ofrecer. Pero la escasez se manifestó en poco tiempo. Ana supo que no sería fácil encontrar la manera de reparar el suyo. El talentoso chino que lo había arreglado en las últimas dos ocasiones yacía en el fondo del océano, el nuevo cementerio inaugurado por los Colonizadores. Atravesó las fronteras del centro de la ciudad, donde la mayoría de los reparadores se encontraban y se internó por los callejones que llevaban a la parte vieja de la ciudad. Allí habitaban los condenados. Aquellos para los cuales no había salvación posible. Los infortunados que inhalaron los gases letales de la invasión. El aire viciado por los venenos venidos de un lugar lejano que nadie podía siquiera imaginar. Todas las mañanas pasaba el vehículo encargado de recolectar los cadáveres de los que finalmente se habían rendido y cuyos cuerpos irían a parar al mar.
 Ana tenía una dirección de aquella parte de la ciudad. Alguien le dijo que un desafortunado había retirado el corazón metálico de su mujer, incluso arriesgándose al castigo que tal acción acarrearía, y lo tenía oculto en su casa. Era, probablemente, su única oportunidad. Llegó a la dirección indicada. Tímidamente pulsó el botón del timbre. Una música que recordaba mejores tiempos se escuchó adentro. La puerta se deslizó sobre su riel y Ana escuchó una voz que le pedía avanzar. En el interior de la habitación había una luz verde que se deslizaba por los objetos sin orden que reflejaban esa luz. Entonces lo vio. A pesar de tener cubierto casi la totalidad del cuerpo, su cara apuntaba hacia el lugar por donde Ana avanzaba. Una cara deforme, con llagas en las que lo acuoso se mezclaba con el rojo de la sangre que supuraba y que no permitía saber si los fragmentos de piel sobreviviente formaban parte aún del rostro o sólo estaban ahí para intentar en vano hacer menos macabro el aspecto de aquel hombre. Le pidió que se acercara y el aire salió como un suspiro agudo a través de la única fosa nasal libre; la otra tenía una costra de sangre que se había formado mucho tiempo atrás. Ya le habían advertido que la gente del lugar no era agradable a la vista. Por un momento tuvo el deseo de salir corriendo del lugar, pero un repentino dolor en el pecho se lo impidió.
Ana tenía una dirección de aquella parte de la ciudad. Alguien le dijo que un desafortunado había retirado el corazón metálico de su mujer, incluso arriesgándose al castigo que tal acción acarrearía, y lo tenía oculto en su casa. Era, probablemente, su única oportunidad. Llegó a la dirección indicada. Tímidamente pulsó el botón del timbre. Una música que recordaba mejores tiempos se escuchó adentro. La puerta se deslizó sobre su riel y Ana escuchó una voz que le pedía avanzar. En el interior de la habitación había una luz verde que se deslizaba por los objetos sin orden que reflejaban esa luz. Entonces lo vio. A pesar de tener cubierto casi la totalidad del cuerpo, su cara apuntaba hacia el lugar por donde Ana avanzaba. Una cara deforme, con llagas en las que lo acuoso se mezclaba con el rojo de la sangre que supuraba y que no permitía saber si los fragmentos de piel sobreviviente formaban parte aún del rostro o sólo estaban ahí para intentar en vano hacer menos macabro el aspecto de aquel hombre. Le pidió que se acercara y el aire salió como un suspiro agudo a través de la única fosa nasal libre; la otra tenía una costra de sangre que se había formado mucho tiempo atrás. Ya le habían advertido que la gente del lugar no era agradable a la vista. Por un momento tuvo el deseo de salir corriendo del lugar, pero un repentino dolor en el pecho se lo impidió.
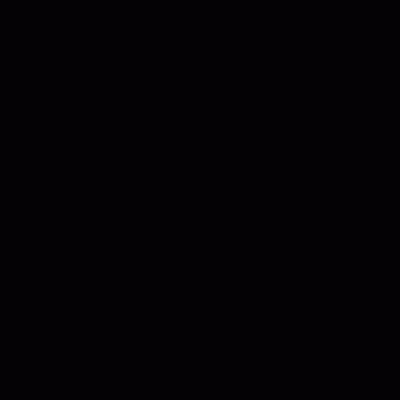 —Acércate… —volvió a decir el hombre.
—Acércate… —volvió a decir el hombre.
Ella rodeó la mesa que los separaba y se colocó bajo una lámpara, justo frente a los ojos de él.
—Tengo dinero… —balbuceó ella.
El otro esbozó una sonrisa en el rostro carcomido. Y entonces le dijo el precio. No le interesaba el dinero. Lo único que pedía aquel hombre era un beso. Ana tragó saliva.
—Sé que no es algo fácil de hacer. Te pido que perdones mi atrevimiento. Pero es algo que realmente necesito. Un beso, nada más.
Ana miró al hombre que, a pesar de la firmeza con que había dicho lo último, se observaba ansioso y, a la vez, desolado. Como si no quisiera que la chica supiera de una tristeza tan grande que era necesario ocultarla. Él se puso de pie y abrió un cajón de la alacena que estaba a sus espaldas. Puso entonces el corazón metálico sobre la mesa. La luz verde se deslizó suave sobre la superficie bruñida del metal.
 Ana se decidió finalmente. Con una ternura que no podría haber ensayado, apartó la capucha que cubría la cabeza del hombre. Los cabellos eran un recuerdo. En algunas zonas de la cabeza se veían pedazos de hueso, cráneo desnudo. Ana tomó con sus manos aquel rostro que poco tenía de humano. Sonrió ante los ojos que la miraban, cerró los suyos y besó los labios de aquel desafortunado. Por unos segundos el mundo se detuvo. Cuando Ana se separó del hombre, aquél atinó a susurrar en su oído un nombre.
Ana se decidió finalmente. Con una ternura que no podría haber ensayado, apartó la capucha que cubría la cabeza del hombre. Los cabellos eran un recuerdo. En algunas zonas de la cabeza se veían pedazos de hueso, cráneo desnudo. Ana tomó con sus manos aquel rostro que poco tenía de humano. Sonrió ante los ojos que la miraban, cerró los suyos y besó los labios de aquel desafortunado. Por unos segundos el mundo se detuvo. Cuando Ana se separó del hombre, aquél atinó a susurrar en su oído un nombre.
—Cecilia… —dijo y quedó inmóvil.
Ana esperó unos momentos antes de intentar que el hombre reaccionara. Éste tenía la cara echada sobre el pecho y seguía sin moverse. Ella tardó poco en comprender que aquél había muerto.
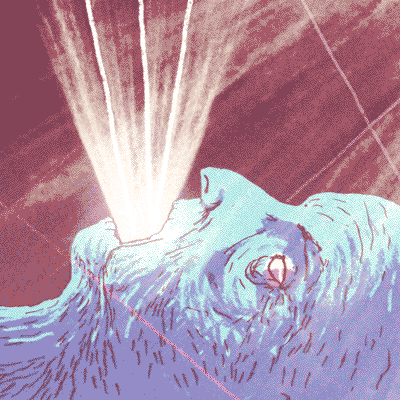 Entonces tomó el corazón de la mesa, lo envolvió en una tela que llevaba bajos sus ropas y se encaminó al exterior. Cuando hubo traspuesto los límites de la parte vieja de la ciudad buscó un lugar donde sentarse. Una banca de un parque solitario le dio asilo. Pensó en la historia de aquel hombre y en cómo ella se había convertido en parte de esa historia. Comenzó a llorar. Un dolor en el pecho le recordó que tal cosa no le estaba permitida. Necesitaba encontrar un médico que implantara su nuevo corazón. Sacó el artefacto de metal, lo desenvolvió y lo puso ante sí. La luz reflejada por el metal la hizo cerrar los ojos.~
Entonces tomó el corazón de la mesa, lo envolvió en una tela que llevaba bajos sus ropas y se encaminó al exterior. Cuando hubo traspuesto los límites de la parte vieja de la ciudad buscó un lugar donde sentarse. Una banca de un parque solitario le dio asilo. Pensó en la historia de aquel hombre y en cómo ella se había convertido en parte de esa historia. Comenzó a llorar. Un dolor en el pecho le recordó que tal cosa no le estaba permitida. Necesitaba encontrar un médico que implantara su nuevo corazón. Sacó el artefacto de metal, lo desenvolvió y lo puso ante sí. La luz reflejada por el metal la hizo cerrar los ojos.~
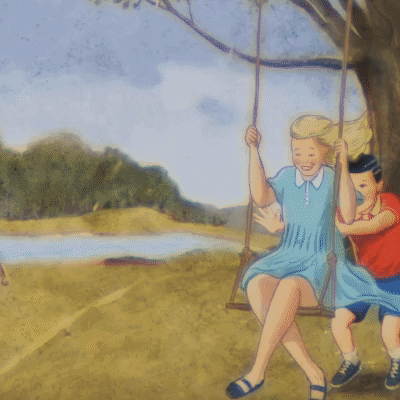


Leave a Comment