Diluvio familiar
Texto de Miranda Guerrero /eIntervención por Enrique Urbina
EL DÍA EN que mi abuela murió, el cielo lloraba. Las gotas caían en el tejado, similares a los golpes de un martillo cuando se trata de cerrar un ataúd.
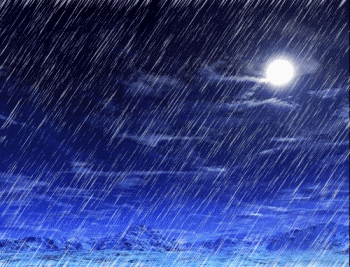 —Ha llovido mucho, ojalá el sol no se moje. ¿Te imaginas un amanecer sin luz? —dijo mi madre, mientras se acomodaba su velo negro y yo encendía una vela para iluminar nuestra desgracia.
—Ha llovido mucho, ojalá el sol no se moje. ¿Te imaginas un amanecer sin luz? —dijo mi madre, mientras se acomodaba su velo negro y yo encendía una vela para iluminar nuestra desgracia.
Desde que había comenzado a llover, la luz se había ido. Aunque estaba segura de que no éramos el único hogar sin electricidad. La colonia era vieja, al igual que sus casas de amplias habitaciones, lámparas de araña y pasillos largos; pero éramos las únicas con una muerta en la estancia principal. Tal vez eso hacía que viéramos todo más oscuro.
Después de todo, la vela que había encendido no cesaba de parpadear.
—Maldición, esto no prende —susurré al ver cómo la chispa era consumida por la cera.—¿Ves? Es que el sol ya está tiritando. Ve por el paraguas y dáselo allá en el patio, no vaya ser que se apague.
—El sol no se apaga, mamá. Es un astro y está lejos de todos nosotros.
—¿Como tu abuela? —dijo ella y, por un momento, ambas tornamos nuestro recuerdo hacia el féretro que estaba detrás nuestro, lleno de bendiciones y flores, pero miserable al final de cuentas.
—Sí.
Logré encender la vela de nuevo.
—De seguro el cielo la amaba, cerró los ojos y el agua inició. Aunque tu abuela detestaba el agua —comenzó a decir mi madre, cuya mirada aprovechaba la oportunidad para esparcir su tristeza en cada uno de los muebles del cuarto.
—El verano es época de lluvias, nada más es una mera coincidencia.
—¿Verano? —Ella me miró con sus ojos más abiertos de lo normal —¿En qué mes estamos? —preguntó.
—Estamos en julio.
—Ah, me había olvidado.
—Mamá, ¿estás bien?
Silencio.
—¿Mamá?
—A tu abuela nunca le gustó el agua.
—Sí, me acuerdo muy bien. De niña, antes de ir a dormir, la abuela solía contarme de cómo casi se ahogaba en un río. Nunca podía conciliar el sueño después de eso.
—Y eso que eras su nieta…—susurró, como si estuviera hablándose a sí misma —. Las abuelas siempre son dulces, pero cuando son madres, no.
—¿De qué hablas? —pregunté, pensando que ella era incapaz de hablar mal de los muertos.
—Ella odiaba que me bañara y cuando las moscas comenzaban a rondar por mi cabeza, ella me gritaba.
—Ay, mamá…
—“Cochina, sucia” —sus gestos empezaron imitar a los que hacia mi abuela o al menos al retrato que se había grabado en su memoria.
—Mamá, para.
 Madre se quedó en silencio y me observó como si mis palabras fueran gotas que se resbalaban de un vidrio.
Madre se quedó en silencio y me observó como si mis palabras fueran gotas que se resbalaban de un vidrio.
—A tu abuela nunca le gustó el agua porque decía que nos iba a matar. Tal vez tenga razón… mira la lluvia, no ha acabado —sentenció mi madre.
—¿Qué? Eso es imposible.
—¿Y cómo explicas la lluvia?
—Eso es solo una coincidencia.
—¡Mira! —y señaló hacia una parte del techo.
—No te asustes, es una gotera.
—De las gotas nacen los diluvios —susurró, como si temiera que sus palabras se convirtieran en realidad.
—Mamá, por favor…—suspiré antes de decir otra cosa—. Quédate aquí. Iré por una cubeta.
—Será inútil —respondió, para luego dejar de apoyar las plantas de sus pies en el piso.
—¿Qué haces?
—Me aseguro de que no me alcance.
—Mamá, por última vez: sólo es una gotera.
—Ay, Dios… Allí hay otra… —dijo, mientras se aferraba a la silla y señalaba hacia un punto en el aire.
 Al otro extremo de la casa se podía observar otra mancha en el techo.
Al otro extremo de la casa se podía observar otra mancha en el techo.
—¡Ay, tu abuela! ¡Nos quiere empapar con su muerte! —gimoteó.
—No te muevas, ahorita regreso.
Sin mojar mi boca con más palabras, abandoné la sala y abrí la puerta que daba dirección al jardín. Allí, la lluvia comenzaba a sumergirse en las macetas, los tallos y las flores que mi abuela había plantado. Aún así, el encontrar cubetas no fue un trabajo difícil. Estaban a un lado de la parcela.
Me precipité a tomar las asas de cada cubeta en mis manos. Estaban resbalosas.
Entre tanta agua, las historias de la abuela volvieron a vertirse en mi mente, sobre todo del día en que la abuela se sumergió en el río y estuvo a punto de morirse, pero sus ojos estaban secos.
—¡Ya voy! —chillé, arrastrando los pies con el doble de peso con el que había llegado.
Cerré la puerta que daba al jardín. Mi madre me vio con sus ojos de agua y boca torcida.
—¿Qué haces? —preguntó mi madre, con una expresión que se batía entre la curiosidad y el miedo.
—Traje lo que me pediste.
—¡Sólo mírate! ¡Pareces un río! —y sus ojos volvieron a mojarse de espanto.
—Mejor ayúdame a colocar las cubetas.
—¡No! ¡No! ¡Estás toda empapada! ¡Vas a mojarnos!
—¿Mojarnos? ¿De quién más hablas?
Y antes de que pudiera responderme, una de las ventanas de la sala se abrió de par en par. El agua había vencido sus postigos.
—¡Mamá, levántate!
—No, no, no me quiero mojar… ¡Por favor, no dejes que se lleven a tu abuela!
—¡Mamá!
El agua comenzó a aglutinarse en la sala, sentándose en los muebles, dejando su huella en la mesa y sillas. Las filtraciones dejaron a un lado su modestia. Ya no eran gotas las que se escurrían de sus recovecos, sino los torrentes del líquido que tanto nos atemorizaba. En la sala, la lampara de araña se movía de un lado a otro.
—¡Súbete al féretro! —clamé, pero era demasiado tarde.
Ya sólo pataleando podíamos desplazarnos por la casa.
—¡La vela! ¡No dejes que se apague la vela! —empezó a farfullar mi madre.
 —¡Deja de perder el tiempo! —le grité, cuando había alcanzado el ataúd y la observaba a ella, quien entre patadas y brazadas se dirigía al único punto donde la luz aún no se extinguía.
—¡Deja de perder el tiempo! —le grité, cuando había alcanzado el ataúd y la observaba a ella, quien entre patadas y brazadas se dirigía al único punto donde la luz aún no se extinguía.
—¡Ya casi llego! ¡Mantén a tu abuela abrigada, no se vaya a resfriar! —continuaba vociferando, cuando la lámpara de araña por fin cayó en medio de ese mar doméstico.
Las brazadas de mi madre perdieron su ritmo, su cuerpo desapareció.
—¡Mamá!
Me lancé al agua y el ataúd de mi abuela quedó atrás.
—¡Mamá! —volví a gritar, cuando vislumbré su velo entre las olas que se habían creado en la sala.
—¡Aquí!
Mi madre, quien a duras penas y podía permanecer a flote, llevaba en su mano izquierda la vela y con la derecha le hacía resguardo en medio de una sala llena de azul. A nuestro alrededor, el agua ya se había tragado el piso, los muebles flotaban en diferentes habitaciones; las sillas navegaban por los pasillos; la mesa del comedor y la lampara naufragaban en la antecámara principal. Luego vimos el ataúd de mi abuela, el cual ahora parpadeaba en la superficie.
Entonces, cuando nuestra cabeza ya estaba a un pulgar de distancia de alcanzar el techo, mi madre tomó una de mis palmas.
—¿Quieres orar? —susurré, pensando que así era la mejor manera de empezar nuestras muertes.
—Tranquila, sólo es la época de lluvias— respondió, al momento en que nuestras cabezas se sumergieron.
La vela se volvió a apagar.









Leave a Comment