La Calle en que crecí
Texto e intervención de Gabriela Damián
La Calle en que crecí no empezó su trazo en la Calle Uno, aunque yo la recuerde como la primera no por el numeral sino porque ahí mi hermana se hizo pasar por Ana (la de Enrique y Ana), porque había travesuras y escondites en lugar de rencores y puertas cerradas. La leyenda familiar cuenta que mi hermana dejó estampados sus brackets en una de las rejas del estacionamiento al frenar el vuelo de sus patines, mientras yo le daba un beso a algún vecinito bajo la mesa mientras se celebraba otro cumpleaños.
Todos los cumpleaños son el mismo cumpleaños: el del tiempo. Sólo cambia el color del pastel, las máscaras de los invitados, la intensidad de los deseos solicitados al soplar las llamas. Las luces doradas de las velas, refulgiendo en los ladrillos brillantes de esos muros, me son brumosos.
 La Calle tampoco inició en la Calzada de los Misterios, a pesar de que ahí sí crecí, y ahí descubrí a los fantasmas y cómo cazarlos, e imaginé que yo había vivido en el siglo XVII, como Leonor de Santiago, y era una niña atrapada en el tiempo como Diana Salazar estaba atrapada en el tiempo por amor.
La Calle tampoco inició en la Calzada de los Misterios, a pesar de que ahí sí crecí, y ahí descubrí a los fantasmas y cómo cazarlos, e imaginé que yo había vivido en el siglo XVII, como Leonor de Santiago, y era una niña atrapada en el tiempo como Diana Salazar estaba atrapada en el tiempo por amor.




También descubrí la sangre: era la primera vez que nos dejaban ir al mercado solas a mi prima y a mí para comprar unas muñecas (que tenían ojos rasgados y un kimono), y a pesar de tener ya 9 años no me porté como la prima grande que debía ser y no le dije No debes brincar desde una banqueta tan alta, y se cayó, y se partió la boca, y volvimos a casa llorando, asustadas, abrazadas, ensangrentadas, pero con muñecas. A mi prima le pusieron miel en la sangre.
Yo aún no entendía del tiempo entrelazado, pero es probable que también llorara por otra sangre, por un accidente en bicicleta y también por las heridas abiertas de La Calle. La primera, la del 19 de septiembre de 1985. El agua del grifo salía como lodo. Mi hermana no podía sostenerse en pie en el pasillo. ¿Cómo saber que una calle se duele? ¿Puede ver sus propias cicatrices?
Tampoco empieza La calle en el Paseo de los árboles por los que llevé a Odie a pasear, a ser libre en las montañas del parque; a pesar de que el nombre de esa calle aparecía anotada en el dorso de sobres con distintas caligrafías, anunciando noticias de amistades en sellos postales lejanos. Yo respondía aquellas cartas durante las horas de escuela. Dije muchas cosas, y todas me parecieron importantes, en esas cartas interminables que luego iba a dejar, como en una ceremonia, al Palacio Postal.
No, no comenzó el trazo de La Calle en ese Paseo que luego transité acompañada con Anabell, mi mejor amiga, ambas muertas de la risa porque me quedé en calzones a la entrada de su edificio al dar un GRAN paso sin considerar que la minifalda tenía un cierre que la cruzaba toda, y se abrió;
 no lo fue aunque luego recorrí esa calle con mi papá para aprender a manejar en un Chevy morado que se zarandeaba porque yo no sabía bailar bien ni meter el clutch/sacar el acelerador a buen ritmo; no lo fue a pesar de que me asomé a ella para despedir al Primero después de la noche más dulce («Es 16 de septiembre, anoche dejé de ser virgen», anoté en el diario);
no lo fue aunque luego recorrí esa calle con mi papá para aprender a manejar en un Chevy morado que se zarandeaba porque yo no sabía bailar bien ni meter el clutch/sacar el acelerador a buen ritmo; no lo fue a pesar de que me asomé a ella para despedir al Primero después de la noche más dulce («Es 16 de septiembre, anoche dejé de ser virgen», anoté en el diario);
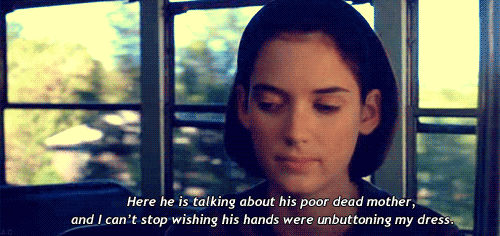 no lo fue aunque luego me deslicé sobre ella a cuatro ruedas, a carcajadas sobre el coche-uva, el zapatito lleno de amigas y de música: «¡Bocinas, bocinas!» gritábamos Claudia, Cerve y yo como taradas, y cantábamos y hacíamos zozobrar el coche escuchando a Dover (ajá), comiendo papas con chamoy camino a una convención de Star Wars en Satélite.
no lo fue aunque luego me deslicé sobre ella a cuatro ruedas, a carcajadas sobre el coche-uva, el zapatito lleno de amigas y de música: «¡Bocinas, bocinas!» gritábamos Claudia, Cerve y yo como taradas, y cantábamos y hacíamos zozobrar el coche escuchando a Dover (ajá), comiendo papas con chamoy camino a una convención de Star Wars en Satélite.
 Tampoco crecí en La Rambla de Barcelona, a la que llegué, claro, como turista. Mi primer guía de Barcelona fue Francesc Picas, a quien yo adoraba por razones mucho más complejas que por el mero hecho de que salía en la tele: por ser mi Virgilio de entonces, cuando tan desesperadamente yo necesitaba uno (hablar con alguien a quien le ardieran los dedos, quien tuviera el ansia de escribir, como a mí, quería entender por qué, para qué habríamos de sufrir ese ardor).
Tampoco crecí en La Rambla de Barcelona, a la que llegué, claro, como turista. Mi primer guía de Barcelona fue Francesc Picas, a quien yo adoraba por razones mucho más complejas que por el mero hecho de que salía en la tele: por ser mi Virgilio de entonces, cuando tan desesperadamente yo necesitaba uno (hablar con alguien a quien le ardieran los dedos, quien tuviera el ansia de escribir, como a mí, quería entender por qué, para qué habríamos de sufrir ese ardor).
 La cita en Plaça Catalunya se hizo caminata por las Ramblas. Recuerdo sus pasos largos, recuerdo el gesto de Alejandra al levantar el rostro, entrecerrar los ojos para verlo, pues hacía el sol inmisericorde de julio, y él era tan alto, tan alto… mientras tanto yo veía el piso porque sólo deseaba ver su sombra caminando al lado de la mía, mis zapatitos negros, la minifalda de seda que no se abriría como la otra frente al edificio de Anabell, no. Hicimos un recorrido laberíntico por Ciutat Vella, donde me golpeó el olor antiguo de las piedras de la Basílica del Pi (“siete siglos lleva aquí. Siete siglos”, pensé yo, pues era la primera vez que salía del Nuevo Mundo y casi me eché a llorar de puro vértigo, y el vértigo me hizo volver a la Calzada de los Misterios. Me percaté de que también era muy vieja, y me vi a mí transitarla, y rezar ante los misterios). Luego llegamos a la Plaça Reial y él me pidió un café con hielo, y me quitó un cabello del antebrazo, y no me dio ninguna respuesta que me sirviera, así como el chocolate que el mesero nos dio de postre no se me derritió sobre la lengua, que estaba helada aunque yo había dicho muchas cosas, y todas me habían parecido importantes. Caminamos por los restos de la ciudad amurallada, ¡tanto tiempo guardado ahí!
La cita en Plaça Catalunya se hizo caminata por las Ramblas. Recuerdo sus pasos largos, recuerdo el gesto de Alejandra al levantar el rostro, entrecerrar los ojos para verlo, pues hacía el sol inmisericorde de julio, y él era tan alto, tan alto… mientras tanto yo veía el piso porque sólo deseaba ver su sombra caminando al lado de la mía, mis zapatitos negros, la minifalda de seda que no se abriría como la otra frente al edificio de Anabell, no. Hicimos un recorrido laberíntico por Ciutat Vella, donde me golpeó el olor antiguo de las piedras de la Basílica del Pi (“siete siglos lleva aquí. Siete siglos”, pensé yo, pues era la primera vez que salía del Nuevo Mundo y casi me eché a llorar de puro vértigo, y el vértigo me hizo volver a la Calzada de los Misterios. Me percaté de que también era muy vieja, y me vi a mí transitarla, y rezar ante los misterios). Luego llegamos a la Plaça Reial y él me pidió un café con hielo, y me quitó un cabello del antebrazo, y no me dio ninguna respuesta que me sirviera, así como el chocolate que el mesero nos dio de postre no se me derritió sobre la lengua, que estaba helada aunque yo había dicho muchas cosas, y todas me habían parecido importantes. Caminamos por los restos de la ciudad amurallada, ¡tanto tiempo guardado ahí!
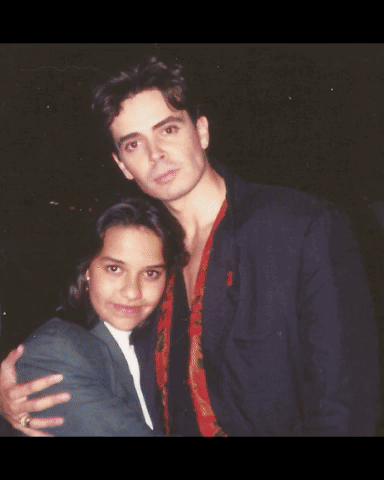 Y ahí fue que le vi el rostro al espaciotiempo: se dobló sobre sí mismo. Quizá fue ahí donde se trazó el inicio de la calle híbrida. Bebí el tiempo de un vaso de mercurio tibio y amé el pasado, amé dolorosamente las cosas muertas, idas, olvidadas. Vi que La Rambla era un río desecado. Como todos los ríos desecados de la Ciudad de México.
Y ahí fue que le vi el rostro al espaciotiempo: se dobló sobre sí mismo. Quizá fue ahí donde se trazó el inicio de la calle híbrida. Bebí el tiempo de un vaso de mercurio tibio y amé el pasado, amé dolorosamente las cosas muertas, idas, olvidadas. Vi que La Rambla era un río desecado. Como todos los ríos desecados de la Ciudad de México.
Nos despedimos en la Catedral. Sonaban campanas, las campanas que escuché varios años después, con los ojos cerrados, maravillada, en la otra Catedral, la que (yo no estaba ahí aún) erigieron sobre el Templo Mayor. No lo sabía pero en ese entonces yo ya sabía pensar en heptápodo, y recordé que ahí donde estaba de turista, ahí habría de vivir.
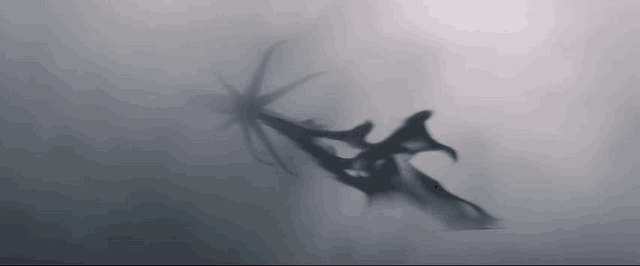 Recordé que ahí habría de crecer y ahí habría de enterarme por qué me ardía la punta de los dedos, y cómo debía urdir ese anhelo. Recordé que nunca volvería a vivir en un mismo lugar, que se habían cancelado todos los umbrales. Fue un regalo. Amar al tiempo, el ya ido, el por venir. “Yo las sacaré de aquí”, les dije en un murmullo a las cosas muertas, idas, olvidadas, secretas. “Vendrán conmigo y me rescatarán de mí misma en otro punto del espaciotiempo”.
Recordé que ahí habría de crecer y ahí habría de enterarme por qué me ardía la punta de los dedos, y cómo debía urdir ese anhelo. Recordé que nunca volvería a vivir en un mismo lugar, que se habían cancelado todos los umbrales. Fue un regalo. Amar al tiempo, el ya ido, el por venir. “Yo las sacaré de aquí”, les dije en un murmullo a las cosas muertas, idas, olvidadas, secretas. “Vendrán conmigo y me rescatarán de mí misma en otro punto del espaciotiempo”.
Escribir es descubrir el tiempo. Que todos los cumpleaños son el mismo cumpleaños.
Escribir es el ardor y la miel.

 Tiempo después (o tiempo antes, según se vea) pude vivir lo que recordé de golpe aquella tarde: timbré en los hostales al costado de la Rambla con los hombros ardidos de sol, doloridos por el peso de andar de mochilera, junto a la Cerve, caminamos toda la Rambla y de ahí le llamamos de un teléfono público a casa de Claudia para decirle «¡Bocinas, bocinas!». Claudia me contestó años después pero en su móvil: acababa de salir del hospital. Un accidente en bicicleta. Sin embargo, en ese momento, en el otro tiempo cruzando la línea telefónica, Cerve y yo caminamos por la Rambla de Mar hacia Maremagnum y en ese centro comercial-trampa para turistas bailamos canciones de Rafaela Carrá y J Lo y “El toro enamorado de la luna” y escuchamos el OK Computer entero en un bar con una pinta de Guiness encima cada una mientras ella hacía sonrojar al mesero guapo. Y luego tomamos un tren a París, pero como mi futuro era de la Rambla me quedé ahí parada, en la esquina donde un dragón chino, verde y enojado, observa a todos los pájaros y flores que pasan por la calle más alegre.
Tiempo después (o tiempo antes, según se vea) pude vivir lo que recordé de golpe aquella tarde: timbré en los hostales al costado de la Rambla con los hombros ardidos de sol, doloridos por el peso de andar de mochilera, junto a la Cerve, caminamos toda la Rambla y de ahí le llamamos de un teléfono público a casa de Claudia para decirle «¡Bocinas, bocinas!». Claudia me contestó años después pero en su móvil: acababa de salir del hospital. Un accidente en bicicleta. Sin embargo, en ese momento, en el otro tiempo cruzando la línea telefónica, Cerve y yo caminamos por la Rambla de Mar hacia Maremagnum y en ese centro comercial-trampa para turistas bailamos canciones de Rafaela Carrá y J Lo y “El toro enamorado de la luna” y escuchamos el OK Computer entero en un bar con una pinta de Guiness encima cada una mientras ella hacía sonrojar al mesero guapo. Y luego tomamos un tren a París, pero como mi futuro era de la Rambla me quedé ahí parada, en la esquina donde un dragón chino, verde y enojado, observa a todos los pájaros y flores que pasan por la calle más alegre.
Años después que fueron minutos (o años antes que fueron décadas, según se vea), toda desorientada caminé bajo los plátanos de La Rambla durante el fresco otoño y su lluvia de hojas, esas criaturas que sí saben deshacerse de sí mismas (nunca supe si lo que veía caer del cielo eran hojas o pájaros, escribí en un cuadernito en que anotaba las cosas que brotaban de la música de Preisner, cuando sentía amor por el mundo, ardor en los dedos).
La Calle continuó su trazo desde la Uno en la Pantitlán a Nápols en el Eixample. Caminé de regreso a donde vivíamos Claudia y yo en Arc de Triunf. La fuente de Neptuno y los árboles de la Ciutadella me dijeron verdades asombrosas, yo les respondí con la lengua helada, aunque yo también había dicho muchas cosas y todas me habían parecido importantes. Seguí el trazo de La Calle por el cementerio de Sitges, por la orilla del mar, mar ansioso y frío que escupía sal, que lanzaba alguna clase de advertencia que no entendí a la primera. Era: “Todos los cumpleaños son el mismo cumpleaños. Todas las conversaciones en las que se pide una ambulancia son la misma conversación”.
Llevábamos abrigos que no combinaban con nada porque no teníamos ningún sentido de la estética pero leíamos ––ay: poesía o ciencia ficción––, y (ya no) hacíamos zozobrar el coche con Dover, (ajá).
 Nuestras mochilas iban llenas de comida barata, yogurt con chispas de chocolate y pan de yogurt y todo de yogurt y pasta y manzanas y galletas de chocolate y cosas así que comen las adultas-niñas (nadie estampó sus brackets en las rejas del zoológico de Barcelona. Pero antes o después, hubo un accidente en bicicleta). Los señores del Raval, viejos y blancos, nos susurraban cosas al pasar. Pensaban que éramos prostitutas, pobres muchachas latinoamericanas, aquí no sois mas que sudacas y putas y no importa que tu abuela diga que eres hija de familia o que tú hayas ido a la escuela más años que nosotros. Yo le tomé la mano a Claudia porque tuve miedo (NOTA: ante el miedo, siempre tomar la mano de Claudia). Pero la gente buena estaba cruzando la calle, la gente que decía ¡Uola! y que nos llevaba de paseo a la playa, o que nos dejaba acariciar a sus gatos, o que nos hacía de comer aunque no dijera con sus letras T’estimo.
Nuestras mochilas iban llenas de comida barata, yogurt con chispas de chocolate y pan de yogurt y todo de yogurt y pasta y manzanas y galletas de chocolate y cosas así que comen las adultas-niñas (nadie estampó sus brackets en las rejas del zoológico de Barcelona. Pero antes o después, hubo un accidente en bicicleta). Los señores del Raval, viejos y blancos, nos susurraban cosas al pasar. Pensaban que éramos prostitutas, pobres muchachas latinoamericanas, aquí no sois mas que sudacas y putas y no importa que tu abuela diga que eres hija de familia o que tú hayas ido a la escuela más años que nosotros. Yo le tomé la mano a Claudia porque tuve miedo (NOTA: ante el miedo, siempre tomar la mano de Claudia). Pero la gente buena estaba cruzando la calle, la gente que decía ¡Uola! y que nos llevaba de paseo a la playa, o que nos dejaba acariciar a sus gatos, o que nos hacía de comer aunque no dijera con sus letras T’estimo.
 La Calle se hizo asfalto por el que corría una motocicleta conducida por una mujer de 66 años. Pola, se llamaba, y se carcajeaba al sentir mis manos enganchadas a su chaqueta, mi vértigo, mi pánico ante el viento helado de octubre en la cara. Yo era su maestra. Pero luego fue al revés. La calle se hizo Jordi, Olga, David, Israel, Anna. Helena. Andreu. Ainhoa. Juan. Roberto. María. Alfonso. Carlos, Eduardo. Niels. Takanobu. Les dije muchas cosas, y todas me parecieron importantes en ese momento. Las escribí en un cuaderno. La lengua helada, el ardor en la punta de los dedos.
La Calle se hizo asfalto por el que corría una motocicleta conducida por una mujer de 66 años. Pola, se llamaba, y se carcajeaba al sentir mis manos enganchadas a su chaqueta, mi vértigo, mi pánico ante el viento helado de octubre en la cara. Yo era su maestra. Pero luego fue al revés. La calle se hizo Jordi, Olga, David, Israel, Anna. Helena. Andreu. Ainhoa. Juan. Roberto. María. Alfonso. Carlos, Eduardo. Niels. Takanobu. Les dije muchas cosas, y todas me parecieron importantes en ese momento. Las escribí en un cuaderno. La lengua helada, el ardor en la punta de los dedos.
La Calle se dobló sobre sí misma y volvió a ser el Paseo de los árboles. Había un falso bosque lleno de patos, tortugas y ajolotes, monstruos miniatura observados por los edificios. Había familia y futuro y posibilidades. Desde aquí, pensé, se puede observar todo el paisaje, éste es el verdadero Tibidabo. Todo esto te daré, me prometió el diablo. Todo eso tomé, y me costó caro. Todas las conversaciones telefónicas donde se pide una ambulancia son la misma conversación.
 Jugábamos Changeling con nuestro maestro de inglés cuando a Claudia le cayó una balastra en la cabeza, se desprendió del viejo techo de un departamento en Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México. Déjame ver, le dije, a pesar de que nos habíamos quedado sin luz, y tomé su mano (ante el miedo, el mío, tomar la mano de Claudia), pero la sangre salió a borbotones de su frente. Miel, pensé, dónde está la miel. Fui al baño desconocido de aquella casa a buscar la miel que le untaron a mi prima en la boca, la que volvió dorado el color rojo. Me resbalé con la sangre, pero no caí. Me hice más pequeña, eso sí. Porque no le dije que no debía brincar desde una banqueta tan alta.
Jugábamos Changeling con nuestro maestro de inglés cuando a Claudia le cayó una balastra en la cabeza, se desprendió del viejo techo de un departamento en Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México. Déjame ver, le dije, a pesar de que nos habíamos quedado sin luz, y tomé su mano (ante el miedo, el mío, tomar la mano de Claudia), pero la sangre salió a borbotones de su frente. Miel, pensé, dónde está la miel. Fui al baño desconocido de aquella casa a buscar la miel que le untaron a mi prima en la boca, la que volvió dorado el color rojo. Me resbalé con la sangre, pero no caí. Me hice más pequeña, eso sí. Porque no le dije que no debía brincar desde una banqueta tan alta.
Durante el accidente en bicicleta, yo estaba en otro punto del espaciotiempo. Ante el miedo (el de ella) le tomé la mano a Claudia con un desfase poco grato. El tiempo que estuvo en el hospital se sintió como cuando bailábamos como changos en el Magic y había una pausa en la que una se le desaparecía a la otra, y había cierta desazón por no saber si había ligado, si estaba aún en la cola del baño o si había tenido un accidente en bicicleta en otra hebra del tiempo.
Le llamé y se cruzaron los cables: Cerve y yo contestamos el teléfono gritando “¡Bocinas, bocinas!” Volví a marcar y respondimos las tres, comiendo papas con chamoy camino a una convención de Star Wars en Satélite, o al volver del Magic, hambrientas y nostálgicas, en precioso cuentagotas, no se fuera a terminar el elíxir que llevaba hasta nosotras el otro extremo de La Calle.
 No sabíamos, mientras cruzábamos la Rambla todas esas veces al regresar del Magic a las cinco de la mañana, que habría peligro en la calle más alegre del mundo. Hay algunas cosas que el futuro se guarda para sí mismo, las cosas más crueles. No estábamos ahí porque habíamos crecido ya y La Calle había dado la vuelta sobre sí misma, pero desde luego que estábamos ahí. Porque La Calle es omnipresente e infinita, porque la ciudad de la que huyes es, a menudo, una sola calle que no te abandona nunca.
No sabíamos, mientras cruzábamos la Rambla todas esas veces al regresar del Magic a las cinco de la mañana, que habría peligro en la calle más alegre del mundo. Hay algunas cosas que el futuro se guarda para sí mismo, las cosas más crueles. No estábamos ahí porque habíamos crecido ya y La Calle había dado la vuelta sobre sí misma, pero desde luego que estábamos ahí. Porque La Calle es omnipresente e infinita, porque la ciudad de la que huyes es, a menudo, una sola calle que no te abandona nunca.
La calle en la que crecemos será, eventualmente, un camino lleno de grietas. Heridas abiertas por las que se fuga el tiempo.
Todas las conversaciones telefónicas en las que se pide una ambulancia son la misma conversación.
Mi hermana detuvo el vuelo de sus patines en la esquina del Paseo de los árboles. Toda la calle olía a gas, pero yo la vi a ella y de pronto el rojo se convirtió en dorado (estábamos vivas, después de haber estampado los brackets contra todos los barrotes que se movieron de lugar), y corrimos a abrazarnos.
 ¿Qué es esto?, nos preguntamos la una a la otra, ¿qué está pasando? No lo sé. Súbete al coche. Me voy a dar la vuelta. El edificio de Anabell se está cayendo. Mira cómo quedó.
¿Qué es esto?, nos preguntamos la una a la otra, ¿qué está pasando? No lo sé. Súbete al coche. Me voy a dar la vuelta. El edificio de Anabell se está cayendo. Mira cómo quedó.

 Pasamos despacio bajo la entrada del edificio, y nos vi a Anabell y a mí (yo en calzones), muertas de la risa porque me quedé encuerada. Estábamos ahí sobre los escombros del tiempo, intactas.
Pasamos despacio bajo la entrada del edificio, y nos vi a Anabell y a mí (yo en calzones), muertas de la risa porque me quedé encuerada. Estábamos ahí sobre los escombros del tiempo, intactas.
Todos los cumpleaños son el mismo cumpleaños.
 La Calle en que crecí es una cinta de Moebius que se extiende de un lado a otro del mar. Es un híbrido de piel, arena, asfalto, planta del pie, fachada. La Calle se va trazando a sí misma, y ni ella sabe dónde está la bocacalle, dónde la salida. El tiempo se sirve en un vaso de mercurio tibio, y cada vez es más confuso encontrar la hebra a la que estoy aferrada aquí y ahora en el espacio tiempo.
La Calle en que crecí es una cinta de Moebius que se extiende de un lado a otro del mar. Es un híbrido de piel, arena, asfalto, planta del pie, fachada. La Calle se va trazando a sí misma, y ni ella sabe dónde está la bocacalle, dónde la salida. El tiempo se sirve en un vaso de mercurio tibio, y cada vez es más confuso encontrar la hebra a la que estoy aferrada aquí y ahora en el espacio tiempo.
Pero ahora lo tengo claro: en el presente, La Calle en la que crecí es una herida abierta.
Lejos está el tramo de esplendor de todas las calles que conformaron La Calle.
¿Cómo volver dorado el color rojo? ¿Cómo poner miel sobre la sangre de La Calle?
“Yo las sacaré de aquí”, les dije en un murmullo a las cosas muertas, idas, olvidadas, secretas. “Vendrán conmigo y me rescatarán de mí misma en otro punto del espaciotiempo”.
Y era verdad.
El ardor en la punta de los dedos, la escritura, el reencuentro, es la miel sobre la herida.





Leave a Comment