Lecciones de supervivencia para el fin del mundo
Cuento e intervención de Mariana Rodríguez Jurado
“In 5-billion years the Sun will expand & engulf our orbit
as the charred ember that was once Earth vaporizes.
Have a nice day.”
― Neil deGrasse Tyson
NO HAY NADA más humano que temer a la muerte. Después de todo,
#1 La vida se trata de encontrar razones para posponer el final.
#2 El final es inevitable.
Cuando era pequeña no hacía más que pensar en el fin del mundo. Pasaba las tardes acostada en piso de mi habitación formando burbujas de saliva con la boca, imaginando los posibles escenarios
¿Se abriría la tierra o nos ahogaría el mar? ¿Habría tormentas de sangre o una lluvia de fuego nos calcinaría los huesos? En mis cuadernos dibujaba a la bestia del apocalipsis, por las madrugadas me escabullía a la sala para ver películas de extraterrestres invasores, zombies hambrientos, desastres naturales: cualquier cosa que oliera a muerte, que llenara mis noches con pesadillas diferentes a las habituales.
A nadie más parecía preocuparle que el mundo pudiera acabar. Tal vez fue por esto que -y esto no es más que una de mis tantas hipótesis- cuando el mundo realmente llegó a su fin, sólo yo quedé con vida para contarlo, para reinventarlo.
Sabíamos que eventualmente todos moriríamos: el sol se enfriaría o alguna catástrofe ambiental nos diezmaría lentamente o el dios de alguna de tantas religiones se presentaría a juzgarnos. Nuestros sueños apocalípticos estaban situados en un futuro lejano, millones de siglos o al menos cinco años.
El final de los tiempos nunca fue un asunto urgente.
Nos equivocamos. El fin nos llegó por sorpresa, una luz prendida que se apaga, una vela que se sopla, no sé qué más decir o cómo decirlo, la poesía dejó de existir. En un parpadeo se fueron la música, las películas, la comida rápida, las madres, el internet, la mala programación en la televisión abierta, el cosmos, los besos, el tráfico, las deudas, el sexo, los libros, el dinero, las enfermedades, las filas interminables, los bebés, los dolores de muelas, las promesas; todos los lugares, las personas, los animales, el suelo, el cielo. Las leyes físicas. La vida. La muerte.

Dato curioso: la palabra “apocalipsis” viene del griego antiguo “apokálypsis”, que significa revelación, descubrimiento. A las seis de la mañana de un lunes estaba bañándome adormilada, un segundo después quedé flotando (a falta de una mejor palabra, no había en qué flotar y no tenía yo cuerpo alguno) en la más absoluta nada. Traté de gritar, pero no había boca, no había sonido ni espacio que lo transmitiera. Es difícil de explicar, tal vez si pudieras recordarlo lo entenderías.
¿Cuál fue el descubrimiento?
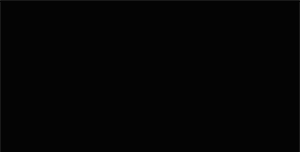
¿Cuál fue la revelación?
Cuando tenía diez años vi morir a mamá. No, no quiero hablar de eso. Lo importante es: cuando tenía diez años entendí lo que era la nada, vi cómo vaciaba hambrienta la luz de los ojos de mi madre, el aire en sus pulmones. La nada entró también en mí y anidó en un hueco en mi pecho. Cuando enterramos a mamá mis ojos estaban secos, mi cerebro entumecido.
Cuando el fin del mundo llegó, la nada y yo éramos hermanas, simbiontes, parásitos mutuos. Nos conocíamos íntimamente. Nos necesitábamos. Sabíamos moldearnos.
Recrear el mundo se vuelve más fácil una vez que has empezado. Tus manos se acostumbran al ritmo. Lo que no conoces, lo que no sabes, lo llenas con vacío. De cualquier modo nadie mirará y si lo hacen, nadie entenderá qué ha mirado. Querrán negarlo, no pueden soportar mirar al vacío. Recrear el mundo es tedioso, monocromático: edificios, árboles, personas, música, gravedad, oxígeno, partículas elementales. Copia y pega, lava, enjuaga y repite. Recreé el tiempo y trabajé por segundos, días, siglos. Recreé planetas y estrellas, movimientos rotacionales, rehice la luz. Reinicié el universo. Por la mañana ahí estaba el Todo constante, indiferente, casi indistinguible del mundo anterior. Aquello que se había perdido quedó como un sueño vago que casi puedes recordar al despertar: lugares, objetos, memorias, amores. Nadie lo sabe pero a veces lo perciben, intuyen lo perdido y me miran de reojo culpándome sin reconocerme, odiándome sin saber el motivo. Nadie recuerda que el mundo terminó, que todos morimos. Sólo mi padre lo recuerda.
Ahora mi padre pasa todo el tiempo frente a la televisión, la mirada perdida entre la estática intermitente y la mala señal que logro darle a costa de migrañas y un profuso sangrado de nariz. “La maldita televisión no funciona” gruñe al aire, el aire soy yo.
(Traducción: ¿ni siquiera puedes hacer eso bien? ¿Ni siquiera puedes darme eso?).
Todas las otras televisiones del mundo funcionan, excepto las que mi padre mira.

La última vez que me dirigió la palabra -y la mirada, el oído y los sentidos restantes: para él yo ya dejé de existir- fue la mañana después de que el mundo había acabado. Entré a su cuarto dibujando paredes y ventanas, le lleve un vaso con agua y sal de uvas, aunque él ya no pudiera sentir ningún dolor de cabeza. Le ofrecí crear el desayuno aunque él ya no necesitaba comer. Quise hablarle del perro-guiñapo (necesitaba contarlo, de verdad, de verdad) pero no me escuchó.
“¿Dónde está tu madre?” me preguntó. No respondí.
Papá comenzó a gritar. No pretendo que lo entienda, no le debo ninguna explicación. Creé la cuarta pared faltante, creé una puerta y una cerradura y lo dejé encerrado ahí dentro.
Otras personas a las que recreé:
Amigos. Vecinos. Compañeros de trabajo. Gente a la que veo diario en el metro. Gente de Facebook. Gente de Twitter. Familia distante. Actores favoritos. Personas desconocidas que he visto en mis sueños. Personas malas. Personas buenas. Personas que estaban en el fondo de mis fotos de vacaciones. Personas con las que fui a la secundaria y con quienes nunca más quiero volver a hablar. Personas que me duelen. Personas que hacen infomerciales que sólo pasan en la madrugada. Personas importantes. Personas sin futuro. Personas estúpidas. Personas que morirán mañana. Personas que otros llorarán. Personas a las que vale la pena llorar. Personas que no entran en ninguna de las anteriores categorías.
¿No lo has notado? Este mundo está lleno de copias, por millones; personas triplicadas, cuadruplicadas, quintuplicadas. Lo siento mucho, no tengo imaginación. A veces varían el color del pelo o de los ojos. A veces tienen astigmatismo y usan lentes. A veces tuvieron una pelea en primaria y tienen la nariz un poco desviada. A veces se enamoran de la misma persona. A veces algunos son felices y otros llevan vidas desgraciadas. Nadie lo nota, todos quieren ser necesitan ser únicos. ¿Cómo puedo negárselos?
Las únicas personas a las que no recreé: Todos aquellos a quienes no conocía .
Todos aquellos en quienes no pude pensar
Si no puedo ver tu rostro en mi mente no puedo revivirte, lo siento mucho.
Dato curioso numero dos: El fin del tiempo es un concepto relativamente moderno. Las viejas religiones (egipcios, sumarios, babilonios, indo-iraníes y demás) solían preocuparse más por explicar el principio del mundo y asumían que las deidades se ocuparían de mantener el status quo inalterado, eterno. Fueron los Zoroastrianos del año 500 BC quienes hablaron por primera vez del fin del mundo; su visión incluía los castigos purificadores y las recompensas paradisiacas que permearían en religiones posteriores. La idea del fin del mundo está íntimamente ligada con el inicio: toda historia necesita una entidad creadora que de un principio y un final, un sentido a nuestros caminos. Alguien que tome la responsabilidad.
 Hace un par de semanas pasé la madrugada viendo “Kung Fu”, esa vieja serie de los 70’s con David Carradine. Era una mala madrugada, una de esas en las que no puedes dejar de desear que todo pare, que el dolor y la soledad y las pesadillas paren. En uno de los episodios hablaban de un proverbio chino, “Si salvas una vida eres responsable por siempre de ella”. Eran las cuatro de la madrugada, tomé el celular y llamé a mi ex novio, no habíamos hablado en tres años. Contestó de inmediato porque así lo quise. No es que tenga superpoderes o una particular influencia en cómo funciona el mundo, pero a veces tengo suerte: un semáforo que cambia rápido, encontrar un maratón de episodios de Kung Fu por la madrugada, quedarme con la última botella de cerveza de chocolate. Estaba dormido y molesto. Hablaba torpe. Escuché a una chica quejándose a su lado. Le pregunté si el proverbio chino existía, si sus padres (originarios de Pekín) alguna vez lo habían mencionado. Respondió con un seco “No” y colgó antes de que yo pudiera hacer la siguiente pregunta:
Hace un par de semanas pasé la madrugada viendo “Kung Fu”, esa vieja serie de los 70’s con David Carradine. Era una mala madrugada, una de esas en las que no puedes dejar de desear que todo pare, que el dolor y la soledad y las pesadillas paren. En uno de los episodios hablaban de un proverbio chino, “Si salvas una vida eres responsable por siempre de ella”. Eran las cuatro de la madrugada, tomé el celular y llamé a mi ex novio, no habíamos hablado en tres años. Contestó de inmediato porque así lo quise. No es que tenga superpoderes o una particular influencia en cómo funciona el mundo, pero a veces tengo suerte: un semáforo que cambia rápido, encontrar un maratón de episodios de Kung Fu por la madrugada, quedarme con la última botella de cerveza de chocolate. Estaba dormido y molesto. Hablaba torpe. Escuché a una chica quejándose a su lado. Le pregunté si el proverbio chino existía, si sus padres (originarios de Pekín) alguna vez lo habían mencionado. Respondió con un seco “No” y colgó antes de que yo pudiera hacer la siguiente pregunta:
¿Si regresas a la vida a 7.5 billones de personas, eres responsable por ellos?
No, yo no creé el mundo. No inventé nada nuevo, no le traje mejoras, no engendré una utopía. La única razón por la que recreé la existencia fue porque flotar en la nada de pronto me pareció eterno, solitario.
Siempre quise tener un perro. No pedí mucho: tamaño pequeño, raza mestiza. Un perro cariñoso e inteligente que me hiciera compañía, podríamos dormir por eones flotando en la nada, dándonos calor, dándonos algo sincero parecido al amor. No funcionó.

Consejo: si tratas de recrear el mundo, no dejes que tus emociones interfieran. Si más tarde pude recrear organismos complejos de innumerables células, objetos celestes gargantuescos y elegantes electrones engañosamente simples; si más adelante pude revivir decenas de razas, millares de perros de todo tamaño y color, éste fue mi gran fallo: un guiñapo sin cabeza que me meneaba la cola gimiendo con sonidos ahogados, asustados. Él no pidió nacer, yo lo obligué. Él no quería dejar de existir. Yo lo obligué. Tuve que deshacerlo con un manotazo y un aullido de dolor que resultó más preciso de lo que había sido el resto. Pensé en aceptar la soledad, en abrazarla. No pude. Todo el trabajo posterior fueron copias, plagios de obras anteriores más virtuosas de lo que mi poca habilidad creativa podría ofrecer. No, yo no creé el mundo, sólo lo reinicié.
Tu destino, tu historia, tus errores no son mi responsabilidad.
Dato curioso número tres: A la rama de la teología que estudia el destino final del ser humano y del universo se le llama “escatología” (viene del griego éskhatos, “último” y lógos, “tratado”), que es la misma palabra, pero de diferente raíz, que se utiliza para hablar de temas relacionados con excrementos (esa escatología también viene del griego, en este caso del skatós,‘heces’). Si me lo preguntan, los griegos estaban particularmente obsesionados con los finales. No los culpo, ¿No es ahí dónde está la moraleja, el propósito final? ¿No es por eso que el mundo se puede dividir entre los que aman y los que odian el final de 2001: A Space Odyssey, de Blade Runner, de Life of Brian?
A veces creo ver al perro-guiñapo: una sombra que pasa corriendo detrás de mí, que me observa desde la ventana o en la acera opuesta. A veces creo oír su respiración agobiada, encerrada dentro de la cavidad de su abdomen. A veces lo siento temblar junto a mí en las noches frías. A veces sueño con él.
Sólo le damos nombre a aquello que nos pertenece, así que al perro sólo lo llamo perro-guiñapo. Ése no es un nombre verdadero, no lo es, no lo es.
A los billones de personas allá afuera viviendo con los mismos rostros y los mismos vacíos los llamo “mundo”
A mamá sólo la llamo “Mamá”
Y yo no tengo nombre. Ya lo olvidé.
Lo siento, no puedo hacer nada más por ti.~


Mis reflexiones son similares ó peores…