Juan Peregrino no salva al mundo
Texto: Rafael Villegas /Intervención: Enrique Urbina
NO HUBO SUEÑO que interrumpir. Abrí los ojos sin frustración y con la seguridad de que mi madre y Esther andaban por ahí. Olía a lluvia y a polvo. Los recuerdos se encontraron en su mezcla. Era niño, de nuevo niño, y había un montón de calles enlodadas y peatones queriendo cruzarlas. Nuestros ladrillos esperaban. Esther los había metido ya en nuestro carrito de madera. Otro día.
Desperté y no encontré a Esther. La ausencia de mi madre no me importaba. En realidad estaba en la Congregación de la Historia Última. Sí. Mis patas raquíticas terminaban en tres dedos largos y un espolón. Mis brazos convertidos en alas y plumas de colores secos. Seguía dormido: era uno de esos sueños dentro de otro; si gritara me despertaría en el Mundo Real.
Entonces desperté, ahora sí, desperté de verdad.
Sabía dónde me encontraba. Me lo habían advertido. Por todas partes ese símbolo: un árbol seco con una horca colgando de una de sus ramas. Además: ese olor penetrante a huevos echados a perder, cascarones quebrados y plumas sin lavar. Me había convertido en pájaro. Lo detestaba. Era como regresar en el tiempo y repasar todas mis vidas, porque cada cambio es una vida, y cada vida inicia y termina.
 Cuando mi madre me regaló a esos tipos no tuve oportunidad de llorar. ¿Alguno de ustedes sabe lo difícil que es llorar cuando se tiene cuerpo de pájaro? Es posible, pero muy complicado. Cuando la vida cambia pasa lo mismo, lo empluman a uno, cambia la voz por el graznido, los ojos se mueven para cualquier lado, no hay manera de concentrarse en algo. Con el tiempo, conforme pasan los años, uno comienza a recobrar su forma humana. Primero son los ojos, aunque para entonces ya se han perdido las ganas de llorar, ya no hay razón para hacerlo o se ha olvidado cómo. Al final, vuelven los brazos con manos, uñas, mugre y todo lo demás. Uno se jura a sí mismo no tener cuerpo de pájaro otra vez. Pero ahí estaba, emplumado, como antes.
Cuando mi madre me regaló a esos tipos no tuve oportunidad de llorar. ¿Alguno de ustedes sabe lo difícil que es llorar cuando se tiene cuerpo de pájaro? Es posible, pero muy complicado. Cuando la vida cambia pasa lo mismo, lo empluman a uno, cambia la voz por el graznido, los ojos se mueven para cualquier lado, no hay manera de concentrarse en algo. Con el tiempo, conforme pasan los años, uno comienza a recobrar su forma humana. Primero son los ojos, aunque para entonces ya se han perdido las ganas de llorar, ya no hay razón para hacerlo o se ha olvidado cómo. Al final, vuelven los brazos con manos, uñas, mugre y todo lo demás. Uno se jura a sí mismo no tener cuerpo de pájaro otra vez. Pero ahí estaba, emplumado, como antes.
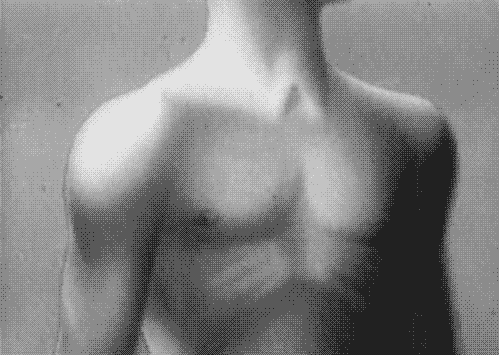 El lugar era un salón alargado y abovedado, sin puertas o ventanas visibles. Algunas lámparas colgaban del techo, en ellas se distinguían pequeñas velas doradas encendidas. Había muchos pájaros con rostros muy parecidos al mío. Aunque algunos, los menos, eran aves completamente, sin rasgo humano distinguible. Otros eran muy pequeños, algunos tenían ojillos tristes, la mayoría lucían dementes, aunque agradezco que fueran dementes silenciosos. Intenté hablar con uno de ellos, con el que me pareció más sereno. Lo confirmé: un graznido descompuesto salió de mi garganta. Estaba hecho un pájaro. Todos ahí comenzaron a graznar y a correr sin ton ni son. Chocaban entre ellos, se aplastaban, caían y se llenaban de sus propios desperdicios o caían sobre los poquísimos huevos no dañados que había por ahí. Debo decir que me asusté, también caí. Algunas plumas se me metieron a la boca y casi lograron ahogarme. Escupí. Entonces alguien exigió silencio. Tenía voz humana. Se hizo silencio.
El lugar era un salón alargado y abovedado, sin puertas o ventanas visibles. Algunas lámparas colgaban del techo, en ellas se distinguían pequeñas velas doradas encendidas. Había muchos pájaros con rostros muy parecidos al mío. Aunque algunos, los menos, eran aves completamente, sin rasgo humano distinguible. Otros eran muy pequeños, algunos tenían ojillos tristes, la mayoría lucían dementes, aunque agradezco que fueran dementes silenciosos. Intenté hablar con uno de ellos, con el que me pareció más sereno. Lo confirmé: un graznido descompuesto salió de mi garganta. Estaba hecho un pájaro. Todos ahí comenzaron a graznar y a correr sin ton ni son. Chocaban entre ellos, se aplastaban, caían y se llenaban de sus propios desperdicios o caían sobre los poquísimos huevos no dañados que había por ahí. Debo decir que me asusté, también caí. Algunas plumas se me metieron a la boca y casi lograron ahogarme. Escupí. Entonces alguien exigió silencio. Tenía voz humana. Se hizo silencio.
Todos los pájaros retrocedieron, amontonándose contra las paredes del salón. Entre ellas se abrió un camino sucio. Las aves muertas fueron retiradas. Entonces distinguí una figura idéntica a mí. Incluso tenía el mismo buen gusto para vestir: un saco oscuro impecable y una corbata (que le envidié al instante) atada al cuello de camisa más blanco que haya visto en mi vida. Era yo, pero de alguna manera era mejor que yo. También tenía cuerpo de pájaro, las mismas arrugas, las mismas manchas en la calva. Me vio por un rato. Si no me estaba estudiando, entonces no sé qué hacía. Los pájaros se amontonaron a nuestro alrededor. ¿Murmuraban?
 «Juan Peregrino. Bienvenido. Mi nombre es Juan Peregrino. Y Juan Peregrino es el nombre de todos ellos».
«Juan Peregrino. Bienvenido. Mi nombre es Juan Peregrino. Y Juan Peregrino es el nombre de todos ellos».
El otro Juan Peregrino me ayudó a levantarme.
«No necesitas darme las gracias», me dijo, «De cualquier manera no podrías. Soy el único aquí que no grazna cuando abre la boca».
Me sentía contrariado. Sabía algunas cosas de este lugar, pero no todo.
«Ven, siéntate conmigo. También soy el único que tiene una mesa y un par de sillas. Aquí me siento a pensar, antes también fumaba y bebía. Te preguntas si ya dejé el vicio. De ninguna manera, nada peor que un vicioso arrepentido. No, es que ya terminé mis provisiones. ¿De casualidad tú no traerás por ahí…?», preguntó el otro Juan Peregrino mientras esculcaba en las bolsas de mi saco, apenas tenía fuerzas para resistirme. «Vaya, sólo hallé una moneda, pensé que traerías más encima, por la pinta que tienes y todo eso. No importa, con un buen trueque se puede conseguir lo que sea. La vez anterior comencé con uno de los botones de mi saco. Mira», en efecto, faltaba un botón en su saco, aunque eso no me importaba realmente.
«Yo fui el primero en llegar», continuó el otro Juan Peregrino mientras se quitaba el saco, «y entonces tampoco me importaba nada. Con el tiempo he aprendido a sorprenderme hasta de los botones. Ahorita mismo te preguntas qué haces de vuelta hecho un pájaro, que te habías jurado jamás serlo otra vez y que éste no es tu lugar y bla bla bla. Todos nos preguntamos lo mismo cuando llegamos. Por suerte para ti y para ellos, yo estoy aquí desde el comienzo y te puedo explicar todo. Me gustaría tener una amena charla contigo, pero me temo que será imposible. Tendrás que callar y escucharme».
 Al parecer, el otro Juan Peregrino no tenía idea: él fue el primero, pero yo soy el último.
Al parecer, el otro Juan Peregrino no tenía idea: él fue el primero, pero yo soy el último.
No necesité creer lo que escuchaba. Lo sabía. El otro Juan Peregrino, el primero en llegar, me contó que había infinitas versiones del Mundo Real y que en cada una de ellas había un Juan Peregrino, cada uno distinto del anterior en algún grado. En todos los mundos, sin embargo, nuestro oficio siempre era el de contador de historias y nuestro destino el de destructor de la existencia. «Supongo que ya sospechabas que cada que creías salvar a una ciudad en realidad estabas dándole cuerda al reloj del fin», me dijo el otro Juan Peregrino, mientras me abrazaba con confianza; de alguna forma, nos conocíamos de toda la vida. «Y sí, todos aquí somos versiones de ti mismo. Habitantes de otros mundos muy parecidos al tuyo. En esos mundos también salvamos más de una ciudad, contamos historias que las sanaron y las hicieron sobrevivir ante algún peligro. Pero todas las historias tienen puntos ciegos, lo que no fue narrado pero debió serlo. En ninguna historia, eso lo sabes bien, se pueden narrar todas las cosas. Vemos y dejamos de ver. Pero lo que no contamos es tan importante como lo que sí. Y lo que no contamos siempre encuentra la manera de regresar al mundo. No se pierde. Nos inquieta por igual a humanos, dodos, ratas, elefantes… Eso no te lo enseñaron en la Congregación», y entonces me golpeó la espalda con su ala mientras se carcajeaba.
 El salón no tenía límites visibles, era en realidad infinito y albergaba innumerables versiones de mí mismo. El otro Juan Peregrino continuó: «Estamos aquí para siempre. Es una cárcel ubicada en el punto exacto donde todos los mundos se tocan. No puede uno retar a la desaparición de las cosas sin consecuencias. No somos salvadores. Sólo retrasamos el destino, al tiempo que sembramos su camino de flores más terribles que hermosas. Yo no me arrepiento. Era divertido jugársela a la Muerte, incluso sabiendo que ésta siempre ganaría».
El salón no tenía límites visibles, era en realidad infinito y albergaba innumerables versiones de mí mismo. El otro Juan Peregrino continuó: «Estamos aquí para siempre. Es una cárcel ubicada en el punto exacto donde todos los mundos se tocan. No puede uno retar a la desaparición de las cosas sin consecuencias. No somos salvadores. Sólo retrasamos el destino, al tiempo que sembramos su camino de flores más terribles que hermosas. Yo no me arrepiento. Era divertido jugársela a la Muerte, incluso sabiendo que ésta siempre ganaría».
Estuve de acuerdo.
Había salvado noventa y nueve ciudades del Mundo Real cuando llegué a vivir a La Ciudad Equivocada. En el Mundo Real había cien ciudades en total. Conté noventa y nueve historias antes de que contara aquella que acabaría con la amenaza de los gigantes santurrones. Cuando salvaba una ciudad, siempre la abandonaba. Tal vez no me quedaba tan claro las primeras veces, pero poco a poco me di cuenta de lo que de verdad hacía: postergar la desaparición. Con mis historias, las ciudades podían ser, temporalmente, otras. Digamos que se disfrazaban, engañaban a la Muerte por un rato. Pero la Muerte, que habita los puntos ciegos de la vida, encontraba la forma de contraatacar. Tarde o temprano, las ciudades caían ante lo que más las inquietaba de la misma historia que las había salvado.
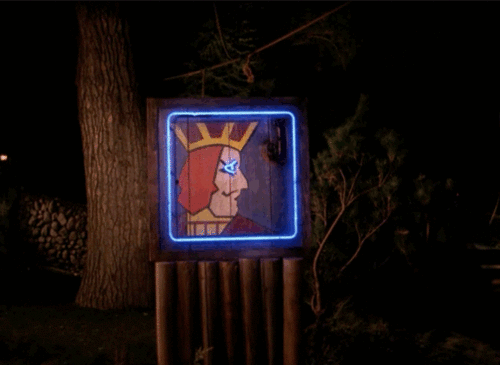 En La Ciudad Equivocada la inquietud adquirió la forma de aves enmascaradas. Comenzaron a aparecerse a los habitantes años después de la derrota de los gigantes santurrones. Yo las vi venir del cielo, colgadas de alambres, cual equilibristas de circo. Eran pocas al principio. Bajaban sólo a esas casas donde los parteros recibían niños con deformidades físicas. Ninguna raza se salvó, ni dodos, ni humanos, ni ratas. Desde la Torre, fui testigo del paulatino incremento de las aves enmascaradas. Ahora llegaban a cualquier casa, sin esperar que el recién nacido naciera con deformidades. El mundo comenzaba a desmoronarse. Ya había pasado en otras ciudades. No sabía cómo evitarlo.
En La Ciudad Equivocada la inquietud adquirió la forma de aves enmascaradas. Comenzaron a aparecerse a los habitantes años después de la derrota de los gigantes santurrones. Yo las vi venir del cielo, colgadas de alambres, cual equilibristas de circo. Eran pocas al principio. Bajaban sólo a esas casas donde los parteros recibían niños con deformidades físicas. Ninguna raza se salvó, ni dodos, ni humanos, ni ratas. Desde la Torre, fui testigo del paulatino incremento de las aves enmascaradas. Ahora llegaban a cualquier casa, sin esperar que el recién nacido naciera con deformidades. El mundo comenzaba a desmoronarse. Ya había pasado en otras ciudades. No sabía cómo evitarlo.
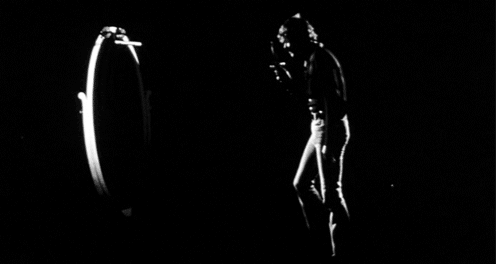 Fue entonces cuando comenzó a darse en La Ciudad Equivocada una serie de misteriosas desapariciones en masa. La gente simplemente se desvanecía, algunos a la vista de sus familiares o amigos. Se decía que los desaparecidos ya no tenían ganas de vivir, que querían irse al más allá, que la vida les parecía aburrida. Fue muy sonado el caso de una niña dodo de apenas seis años que desapareció dejando una carta de despedida. En ésta decía que las aves enmascaradas la habían convencido de que esfumarse era lo más divertido que podía hacer. Y lo hizo. Fue hasta entonces cuando las personas comenzaron a hablar de esas aves enmascaradas. Todos las veían, la mayoría ya había tenido charlas con ellas. Nadie se atrevía a contarlo porque pensaban que los tomarían por locos. El miedo se apoderó de los habitantes de La Ciudad Equivocada. No sabían cómo pelear contra esos seres o si acaso era posible enfrentarlos. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Las calles lucían vacías y los edificios silenciosos. Ya no se hacían bodas y los espectáculos habían cesado por falta de artistas. Todos andaban con caras largas, absortos. Se les veía hablar solos, aunque en realidad hablaban con las aves enmascaradas.
Fue entonces cuando comenzó a darse en La Ciudad Equivocada una serie de misteriosas desapariciones en masa. La gente simplemente se desvanecía, algunos a la vista de sus familiares o amigos. Se decía que los desaparecidos ya no tenían ganas de vivir, que querían irse al más allá, que la vida les parecía aburrida. Fue muy sonado el caso de una niña dodo de apenas seis años que desapareció dejando una carta de despedida. En ésta decía que las aves enmascaradas la habían convencido de que esfumarse era lo más divertido que podía hacer. Y lo hizo. Fue hasta entonces cuando las personas comenzaron a hablar de esas aves enmascaradas. Todos las veían, la mayoría ya había tenido charlas con ellas. Nadie se atrevía a contarlo porque pensaban que los tomarían por locos. El miedo se apoderó de los habitantes de La Ciudad Equivocada. No sabían cómo pelear contra esos seres o si acaso era posible enfrentarlos. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Las calles lucían vacías y los edificios silenciosos. Ya no se hacían bodas y los espectáculos habían cesado por falta de artistas. Todos andaban con caras largas, absortos. Se les veía hablar solos, aunque en realidad hablaban con las aves enmascaradas.
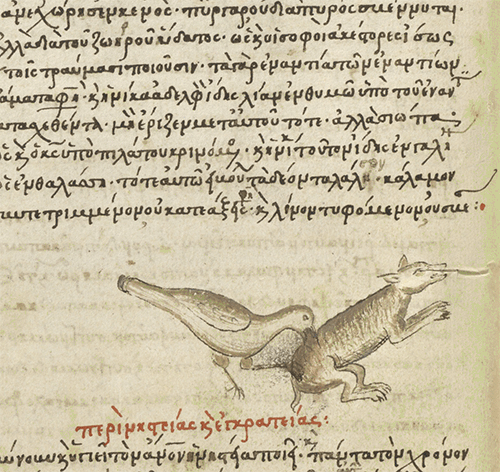 Alberto Mostro, mi único amigo en este mundo, también fue alcanzado por la pesadumbre, pero justo antes de eso miró hacia la Torre y se preguntó dónde estaría yo, Juan Peregrino. Para entonces, la Torre no daba señales de vida desde hacía años. La Ciudad Equivocada, la última población del Mundo Real, estaba perdida.
Alberto Mostro, mi único amigo en este mundo, también fue alcanzado por la pesadumbre, pero justo antes de eso miró hacia la Torre y se preguntó dónde estaría yo, Juan Peregrino. Para entonces, la Torre no daba señales de vida desde hacía años. La Ciudad Equivocada, la última población del Mundo Real, estaba perdida.
Llegó el día cuando el mundo sólo estuvo habitado por aves enmascaradas. Ya no había dodos, ni humanos, ni ratas, ni caballos, ni elefantes, ni ranas, ni animales estúpidos, ni magos, ni ballenas, ni gigantes, ni tibiriches, ni esa raza de niños albinos que se enroscaban cuando los tocaban. En el Mundo Real no quedó una sola voz que dijera adiós, ni siquiera hubo un par de ojos para ver cuando los edificios comenzaron a derrumbarse por falta de mantenimiento.
 Al final, sólo quedaba en pie la que había sido mi Torre. La construí para eso, para persistir un poco más que los ladrillos. La hice con palabras y la poblé de imágenes. La Torre se convirtió no sé si en hogar o mero refugio de una infinidad de aves enmascaradas, que pasaban los días aburridas, reunidas en parejas, sin hablarse entre ellas. Ya no había nadie con quien compartir la pesadumbre de la existencia. No tenían nada qué hacer. En la Torre, como en el mundo, imperaba el vacío.
Al final, sólo quedaba en pie la que había sido mi Torre. La construí para eso, para persistir un poco más que los ladrillos. La hice con palabras y la poblé de imágenes. La Torre se convirtió no sé si en hogar o mero refugio de una infinidad de aves enmascaradas, que pasaban los días aburridas, reunidas en parejas, sin hablarse entre ellas. Ya no había nadie con quien compartir la pesadumbre de la existencia. No tenían nada qué hacer. En la Torre, como en el mundo, imperaba el vacío.
Así eran las cosas hasta que dos de las aves enmascaradas dieron con un cuarto secreto en lo alto de la Torre. Caminaban tomadas de la mano por las escaleras exteriores de la Torre cuando creyeron escuchar voces. Eso era imposible, pensaron, hacía ya casi un siglo que cualquier forma de vida parlante había desaparecido. Y era cierto.
La encontraron. Así lo habíamos previsto el Dr. Muur y yo.
Muur había trabajado por años en una máquina capaz de copiar la vida. Nunca lo quiso aceptar, pero era evidente que la desaparición de La Otra Ciudad Equivocada y del otro Dr. Muur lo obsesionaban. «Si hubiéramos encontrado a tiempo la manera de hacer una copia exacta de La Otra Ciudad Equivocada», solía decirme, «entonces tal vez ahora la tendríamos aún en pie; no sería la original, pero sería algo». Yo no quise contestarle que al igual que sus originales, las copias eran frágiles, desaparecerían sin remedio de alguna u otra manera. Pero la obsesión de Muur comenzó a dar frutos. Pronto logró hacer copias de las gotas de lluvia. Era fascinante: la gota caía una y otra vez, tantas veces como quisiéramos, con la misma transparencia, el sonido indistinguible al golpear y deshacerse contra el suelo.
 Entonces comencé a pensar en vencer a la Muerte. Muur y yo unimos nuestras respectivas artes en una sola invención. Lo convencí de que una copia de lo inexistente tendría más probabilidades de permanecer que una copia de lo existente. «Pero una copia de lo inexistente será imperfecta», llegó a decirme, «siempre estaría cambiando. De hecho, no sería una copia, sería algo nuevo». «Sí», le contesté. Sus ojos brillaron.
Entonces comencé a pensar en vencer a la Muerte. Muur y yo unimos nuestras respectivas artes en una sola invención. Lo convencí de que una copia de lo inexistente tendría más probabilidades de permanecer que una copia de lo existente. «Pero una copia de lo inexistente será imperfecta», llegó a decirme, «siempre estaría cambiando. De hecho, no sería una copia, sería algo nuevo». «Sí», le contesté. Sus ojos brillaron.
Por supuesto, las cosas no habían salido bien a la primera. Así sucede tanto en la ciencia como en el arte. Había logrado persuadir a la Compañía del Equilibrio de que dejaran su espectáculo y trabajaran sólo para mí: mi deseo era que representaran una de mis historias para ser conservada en el cinematón (ningún argumento fue suficiente para convencer a Muur de lo inadecuado de ese nombre). A Cordelia la convenció su infelicidad. Necesitaba piernas, yo le di nueve. Mab se quedó también, supongo que por culpa. Eleazar, un tipo verdaderamente talentoso y abnegado, no puso reparo cuando le propuse morir sobre la cuerda; la escena le pareció dramática y misteriosa, digna de su arte. Por supuesto, yo disparé la flecha, nadie toca mis armas: murió al instante, siempre fue muy claro en que no quería sufrir durante la caída. No hubo miedo ni dolor de huesos rotos. Recuerdo la cara de Rata cuando la sombra –primero– y el cuerpo de Eleazar –después– lo aplastaron. Sólo lamento la muerte de las ranas, eso no estaba acordado. A Mab y Cordelia les propuse resolver sus tensiones personales representándolas frente al cinematón. Una de mis partes favoritas de la historia. Además, sabiendo que las aves enmascaradas dominaban la mente de Mab, quise comprobar de una vez por todas el verdadero efecto del cinematón sobre ellas.
 Funcionaba.
Funcionaba.
 Es verdad, lograron llevarse a Mab, aunque su copia inexacta permanecía y, lo más interesante, cambiaba un poco cada vez que Muur y yo la reproducíamos. Cordelia y yo terminamos de darle forma a la historia. Yo me disfracé de un avecilla que la acompañaba todas las tardes, cuando ella tomaba el baño. Cordelia sólo tenía que actuar como la última habitante parlante del planeta, encerrada en lo alto de una torre, mientras afuera todo había desaparecido. Yo me limitaba a silbar para ella, sin palabras, silbidos nada más. Ella amaba mi silbido. Siempre la misma tonada. Pasamos años representando esa historia para el cinematón. Eventualmente, el agua de su tina, que jamás renovamos, se volvió espesa y oscura, más semejante a un agujero que a un espejo. Por ahí comenzaron a regresar los muertos y las cosas olvidadas. Desde ahí se fraguó la reconquista de La Ciudad Equivocada y del Mundo Real por parte de sus antiguos habitantes. Reunimos suficientes dodos dispuestos a hacer como si volaran hacia la batalla. Eso fue mucho antes de que representáramos la muerte de Eleazar o la desaparición de Mab o el baño perpetuo de Cordelia (durante el cual, por cierto, murió de piel pachichi). El cinematón nos permitía rearmar el tiempo a placer y hacer que el espacio creciera o se achicara. Era una máquina de mutaciones. El mundo ya no sería, no sobreviviría, pero habría otro mundo, muchos otros mundos.
Es verdad, lograron llevarse a Mab, aunque su copia inexacta permanecía y, lo más interesante, cambiaba un poco cada vez que Muur y yo la reproducíamos. Cordelia y yo terminamos de darle forma a la historia. Yo me disfracé de un avecilla que la acompañaba todas las tardes, cuando ella tomaba el baño. Cordelia sólo tenía que actuar como la última habitante parlante del planeta, encerrada en lo alto de una torre, mientras afuera todo había desaparecido. Yo me limitaba a silbar para ella, sin palabras, silbidos nada más. Ella amaba mi silbido. Siempre la misma tonada. Pasamos años representando esa historia para el cinematón. Eventualmente, el agua de su tina, que jamás renovamos, se volvió espesa y oscura, más semejante a un agujero que a un espejo. Por ahí comenzaron a regresar los muertos y las cosas olvidadas. Desde ahí se fraguó la reconquista de La Ciudad Equivocada y del Mundo Real por parte de sus antiguos habitantes. Reunimos suficientes dodos dispuestos a hacer como si volaran hacia la batalla. Eso fue mucho antes de que representáramos la muerte de Eleazar o la desaparición de Mab o el baño perpetuo de Cordelia (durante el cual, por cierto, murió de piel pachichi). El cinematón nos permitía rearmar el tiempo a placer y hacer que el espacio creciera o se achicara. Era una máquina de mutaciones. El mundo ya no sería, no sobreviviría, pero habría otro mundo, muchos otros mundos.
Terminamos la historia justo antes de que La Ciudad Equivocada se llenara de aves enmascaradas. La pesadumbre se apoderó de todos. Tanto los edificios y palacios como los árboles, mares y montañas desaparecieron. Era inevitable. Sólo quedó en pie la Torre, aunque comenzó a agrietarse.
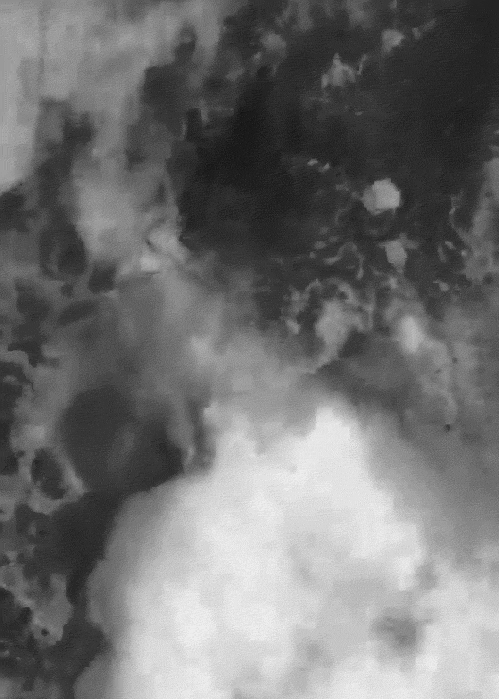 Mucho después, las aves enmascaradas hallaron el cinematón y la historia que habíamos contado llenó sus mentes. Se enamoraron de ella. Nunca habían visto algo parecido. Yo tampoco. Las aves enmascaradas, nacidas en los puntos ciegos de la vida, ahora se inquietaban por los puntos ciegos de la historia que les contábamos. Era tan vívida. Se confundieron. Empezaron a tener visiones de los desaparecidos incluso con el cinematón apagado. Algunas intentaron destruir el aparato. Otras lo defendieron como si se tratara de su propia ama, la Muerte. Se enfrentaron. En la batalla, el cinematón fue destruido. Pero no había marcha atrás. Las visiones se volvieron más sólidas. Las aves enmascaradas escuchaban a los dodos volando sobre sus cabezas. Estaban seguras de que el mundo temblaba ante la veloz caminata de un ejército de elefantes de la sabana. Se corrió entre ellas la noticia de que los dodos ya no estaban solos en el aire, pues cincuenta tibiriches los acompañaban. Pronto descubrieron edificios con ventanas y personas. La gente comenzó a reír y, a veces, a ponerse seria o a platicar de estupideces. Pero nadie parecía notar la existencia de las aves enmascaradas. El Mundo Real, el nuevo, se imponía sobre el vacío, como si nunca se hubiera ido.
Mucho después, las aves enmascaradas hallaron el cinematón y la historia que habíamos contado llenó sus mentes. Se enamoraron de ella. Nunca habían visto algo parecido. Yo tampoco. Las aves enmascaradas, nacidas en los puntos ciegos de la vida, ahora se inquietaban por los puntos ciegos de la historia que les contábamos. Era tan vívida. Se confundieron. Empezaron a tener visiones de los desaparecidos incluso con el cinematón apagado. Algunas intentaron destruir el aparato. Otras lo defendieron como si se tratara de su propia ama, la Muerte. Se enfrentaron. En la batalla, el cinematón fue destruido. Pero no había marcha atrás. Las visiones se volvieron más sólidas. Las aves enmascaradas escuchaban a los dodos volando sobre sus cabezas. Estaban seguras de que el mundo temblaba ante la veloz caminata de un ejército de elefantes de la sabana. Se corrió entre ellas la noticia de que los dodos ya no estaban solos en el aire, pues cincuenta tibiriches los acompañaban. Pronto descubrieron edificios con ventanas y personas. La gente comenzó a reír y, a veces, a ponerse seria o a platicar de estupideces. Pero nadie parecía notar la existencia de las aves enmascaradas. El Mundo Real, el nuevo, se imponía sobre el vacío, como si nunca se hubiera ido.
 Temerosas, las aves enmascaradas se encerraron en la Torre. Ya no obedecían a la Muerte, sino al Terror. Entonces, comenzaron a secarse. Perdieron el plumaje. Las cuencas de sus ojos se vaciaron. Cayeron tiesas, como frutas olvidadas, dejadas al sol. Las cosas hechas de palabras, que habían persistido ante la Muerte, comenzaron a desmoronarse. La Torre cayó en silencio, con todas las aves enmascaradas secas en su interior.
Temerosas, las aves enmascaradas se encerraron en la Torre. Ya no obedecían a la Muerte, sino al Terror. Entonces, comenzaron a secarse. Perdieron el plumaje. Las cuencas de sus ojos se vaciaron. Cayeron tiesas, como frutas olvidadas, dejadas al sol. Las cosas hechas de palabras, que habían persistido ante la Muerte, comenzaron a desmoronarse. La Torre cayó en silencio, con todas las aves enmascaradas secas en su interior.
Todos los Juan Peregrino notamos una grieta en un muro de la prisión; a través de la grieta entró una pizca de universo. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar se derrumbara. Sus ruinas parecían zurrapas de pan, nada más que eso. Y todos los Juan Peregrino fuimos libres, aunque nuestros mundos habían desaparecido para siempre. Sólo quedaban copias inexactas de las cosas, extraños dobles, gotas de agua un poco menos transparentes.~



Leave a Comment